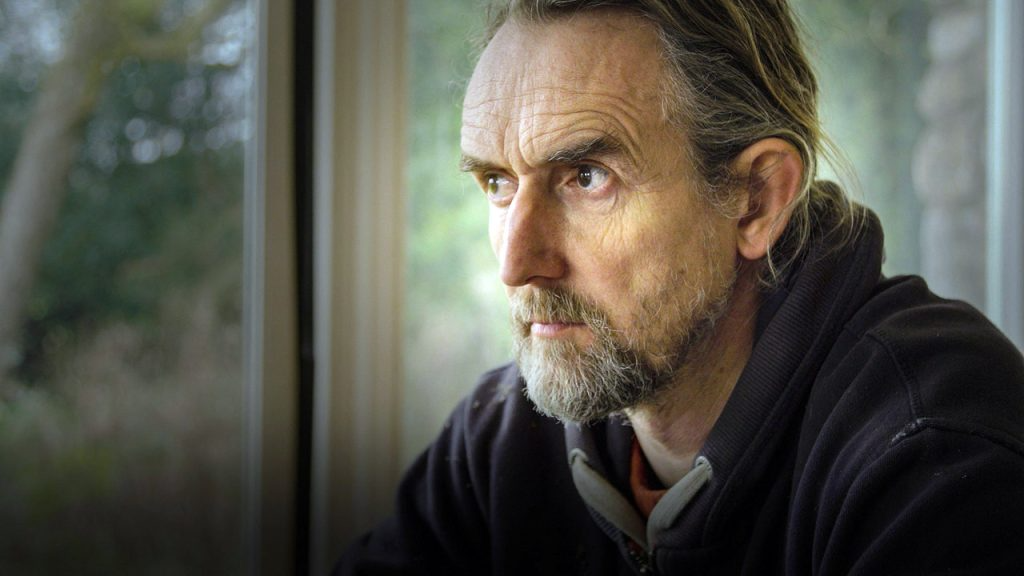😡 Es hora de emocionarse
¿Y si la emoción no fuera enemiga de la razón, sino la fuerza que hace posible la revolución?
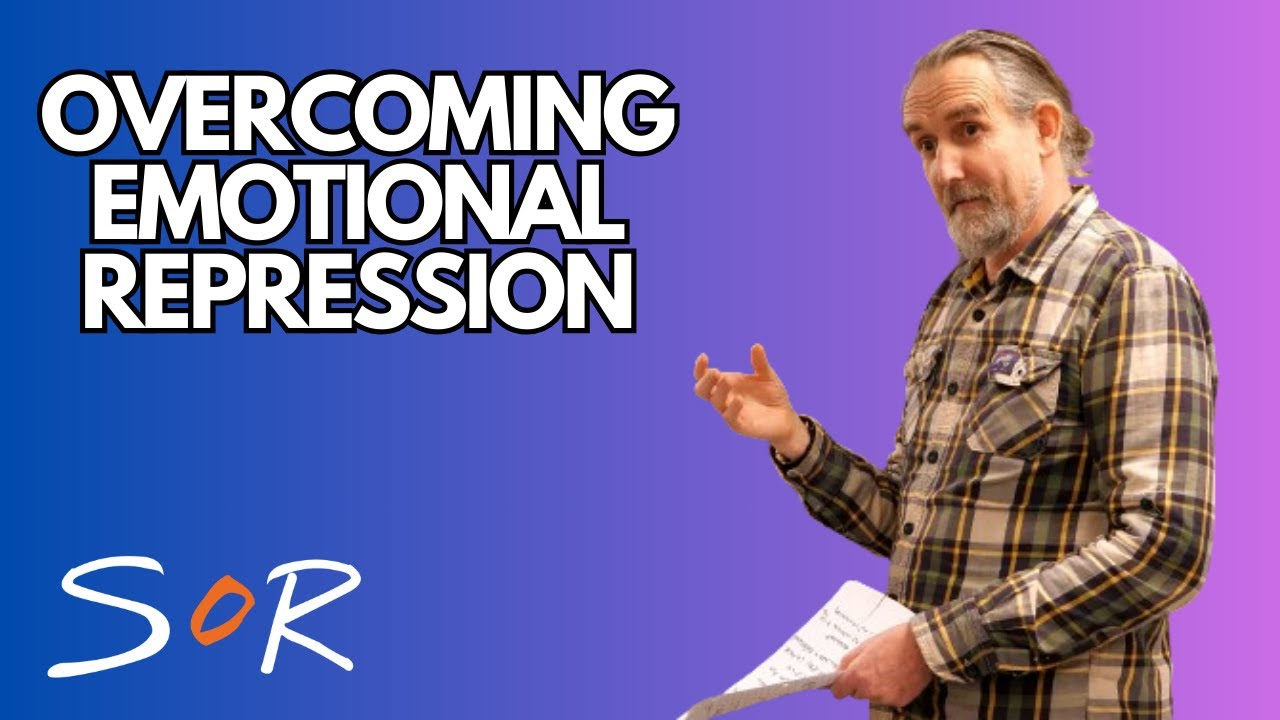
Ahora que soy libre, podemos continuar con el podcast El Espíritu de la Revolución, empezando por la publicación de las grabaciones de la cárcel, anteriormente censuradas. En este episodio, exploro la enmarañada relación entre razón y emoción, y cómo esta tensión da forma no sólo a nuestra vida interior, sino al curso de la propia historia. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que la razón debe guiarnos y la emoción seguirnos, pero ¿y si esa historia fuera al revés? ¿Y si la verdad fuera que no podemos tomar una sola decisión sin sentir, que la emoción no es lo contrario de la razón, sino su fundamento?
Desde el palco de cristal de un tribunal hasta las voces gritonas de la cárcel, desde una infancia de emociones reprimidas hasta la ardiente erupción de ACT UP frente al sida, reflexiono sobre lo que significa reivindicar los sentimientos como elemento central tanto de la transformación personal como del cambio social.
Este podcast se sumerge en el poder de la emoción, no como debilidad ni como irracionalidad, sino como la energía bruta de la conexión humana, la toma de decisiones y la resistencia. Acompáñame a explorar cómo el giro emocional abre la puerta a un nuevo tipo de política, a un nuevo tipo de revolución y, quizás, incluso a una nueva civilización.
Escúchalo en Spotify, Apple, Soundcloud o dondequiera que obtengas tus podcasts. Hemos trabajado para mejorar la calidad del sonido del teléfono de la cárcel y cada episodio vendrá con una transcripción a continuación y la versión de vídeo en Youtube para leer a lo largo.
Episodio 5 - Emociones
Escribo esto un domingo por la tarde en la prisión de Wandsworth, Londres. De fondo, hay un hombre gritando e insultando por la ventana de su celda. Ocurre a menudo, varias veces al día. Hace tres días me condenaron a cinco años de cárcel; a mis coacusados, a cuatro. Cuando llegamos a la sala del tribunal, era un espacio nuevo, más grande. Nos colocaron en una gran caja de cristal en el centro de la sala. Estaba rodeado de asientos para el público, la prensa, los abogados y, al final de la sala, se sentaba el juez. No esperaba un espectáculo tan grande. La sala estaba llena de expectación y dramatismo. Ya tenía una idea de la condena que me iban a imponer: el juez ya había dicho que me esperaba una larga temporada en la cárcel.
El juez leyó la sentencia, ella se levantó y abandonó el tribunal. Creo que pensé: "Vale, ya está". Me levanté para salir del palco de cristal y volver a la celda. Entonces miré hacia atrás, y todos nuestros partidarios se agolpaban contra el cristal, y los coacusados tocaban el cristal desde dentro. Fue todo muy emotivo. Me sentí un poco tonto por el momento. Vi a Chris Packham, el presentador de televisión. Parecía conmocionado. Le sonreí y le levanté el pulgar.
Me crié en una familia muy calvinista. No me di cuenta de ello hasta que me fui de casa. No recuerdo que mis padres me dijeran que me querían después de los 10 años, y a partir de entonces no hubo abrazos. Mis padres se criaron durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una infancia dura y reprimida, y creo que arrastraron su peso toda la vida. A los 20 años decidí conscientemente reprogramarme, o al menos aprendí a ser una nueva yo. Volví a abrazar, pero todavía tengo esa voz dentro de mí que dice: "Sin emociones, por favor".
En los momentos dramáticos de mi vida, tiendo a sentirme distante, de ahí mi vergüenza ante la sentencia. En las últimas décadas ha surgido una nueva idea -una nueva cultura, podríamos decir- según la cual las muestras de emoción están bien. La emoción forma parte del ser humano. No sólo existe la razón; podemos ser emocionales. Pero, en realidad, eso no es del todo cierto. Hay algo más fundamental que ha ocurrido, especialmente en las ciencias sociales. No es la vieja dicotomía entre razón y emoción o lo que se presume irracionalidad. Es la constatación de que la razón no puede existir sin la emoción en el mundo real, y no en el mundo racionalista y reductor de aquellos caballeros del siglo XVIII. Por otra parte, eso descarta cualquier papel para la emoción. En realidad, ha resultado que ambas forman parte de lo mismo. Según la observación empírica, no se puede decidir sin emoción. La razón, en la práctica, no puede existir sin ella.
Esto se ha demostrado de forma contundente en una investigación en la que una persona con daños cerebrales y que no podía sentir sus emociones también era totalmente incapaz de tomar decisiones. Por supuesto, en cierto modo, esto es obvio. La fantasía ideológica de que somos máquinas frías y calculadoras no tiene sentido. En el mundo real, sentimos y decidimos al mismo tiempo. Cuando la gente dice que no tiene sentimientos al tomar una decisión, simplemente lo niega.
Ciertamente, si se les desafía en esto, entonces ciertamente se emocionan al respecto. Su emoción es ideológica; no se basa en la observación. Así que tenemos un juego: esta hazaña en curso -la supuesta herramienta del racionalista, la observación empírica- socava la idea de la razón pura. En realidad, las cosas son confusas. La realidad es que nos equivocamos de categorías. Sentimos una decisión; nos encontramos con una razón. Esto no es irracionalidad; es lo que podríamos llamar lo no racional. Lo racional no es más que un ideal metido en la cabeza de todos esos señores. Como tal, esta constatación es otro clavo en el ataúd de la idea de que existe un yo atomizado que toma decisiones.
Entonces, cabe preguntarse con razón: ¿de dónde surge un sentimiento si sólo existe un yo? Volvemos a la incómoda idea de que no hay fundamento, no hay suelo. Volvemos a estar como suspendidos; sólo tenemos el momento presente, este momento de agencia dentro de un mar de pensamientos y emociones recibidos. Pero no estamos tirando el bebé con el agua del baño. Es evidente que existe el sentarse y concentrarse conscientemente en algo, pero está claro que es la excepción, no la regla. E incluso cuando lo hacemos, nos encontramos integrando un montón de sentimientos e intuiciones. Es complicado.
Cuanto más lo analizamos, más nos damos cuenta de que nuestro lenguaje es problemático. En cierto modo, lo que ocurre va más allá del lenguaje. Pero la buena noticia es que la vida continúa. De hecho, en las últimas décadas, se ha producido una transformación en la forma en que vemos la emoción, en particular, en cómo se relaciona con el cambio personal y social.
El proceso de reconocer y fomentar las emociones ha sido el centro de nuevos enfoques terapéuticos, algo de lo que la generación de mis padres nunca pudo beneficiarse. Lo mismo ha ocurrido en el ámbito público. Resulta que mi héroe del siglo XX, la persona más eficaz para el cambio social en mi opinión, no fue Gandhi ni Martin Luther King, sino Larry Kramer, de Act Up, el grupo de campaña gay.
Por supuesto, Gandhi y King eran personas increíbles, pero se enmarcaban en una cultura bastante reprimida, solemne y razonadora: la cultura de la generación de mis padres, con su respuesta disfuncional a las guerras y traumas del siglo XX. Cuando la epidemia de sida se extendió por las comunidades gays de Nueva York en la década de 1980, ésta era la cultura que dominaba la esfera pública. Era la norma recibida: discursos monótonos, lenguaje eufemístico, negación, y no pasaba nada. Los cadáveres de los homosexuales se amontonaban en los pasillos de los hospitales, abandonados a su suerte.
Entonces llegó Larry y se desató el infierno. "¡Sal a la calle, si no, te vas a morir, joder!". Seis meses de emoción explosiva, y todo cambió. La gente empezó a ser tratada con cierta dignidad, y se introdujeron nuevas drogas. Por supuesto, pasaban muchas más cosas, pero parecía que algo en la cultura general empezaba a cambiar. Cuando investigué la teoría de los movimientos sociales en el King's College, descubrí lo que se llamó el giro social. El cambio social no se producía sólo por aperturas estructurales en el contexto político. El cambio se produjo porque la gente se emocionó, y lo demostró. Y podría decirse que la desconfianza hacia otros factores... todo es cuestión de drama, ¿no?

La cuestión es que las personas cambian cuando la gente se enfada con ellas. Todos lo sabemos por experiencia propia. No siempre, por supuesto, pero al menos cuando te enfrentas a un poder arraigado, razonar con calma con la gente es paradójicamente poco razonable, incluso irracional. No funciona. Según la ocupación científica social, aquí hay matices. No puede ser rígidamente odioso, y no puede prolongarse sin fin, pero sin duda forma parte de la mezcla. Esto es lo que Larry Kramer estaba mostrando. No es una cuestión de opciones políticas; es una cuestión de sentimientos.
Cuando dijo: "Te odio" a un entrevistador, estaba siendo sincero, una persona auténtica y real. Todos sentimos odio. Estaba describiendo cómo se sentía como ser humano imperfecto. Se trata, pues, de un gran paso adelante con respecto al paradigma de Gandhi y King, en el que todo se enmarcaba en un razonamiento moral. Y, por supuesto, esto es una simplificación.
Obviamente, King mostraba mucha emoción, pero hay algo en la sensualidad de la emoción -más que en la simple razón- que conduce a una persuasión eficaz. Tal vez, de hecho, sería bueno abandonar por completo la noción de razón. Recordando el juicio, hubo un momento en que el juez abandonó la sala -no muy maduro emocionalmente, que digamos- y yo les dije a los dos abogados de la acusación: "¿Por qué no hacéis algo? Ha sido totalmente incoherente". Fue la única vez que vi que se alteraban cuando yo hacía un arrebato emocional.
Al final del juicio, una buena amiga mía, una mujer negra que había llegado al Reino Unido desde Ghana, gritó a un fiscal sobre su complicidad. Supongo que estos dos incidentes les impactaron más que todos los áridos argumentos jurídicos. A veces, alguien tiene que desahogarse. El giro emocional, por tanto, puede considerarse un cambio importante en nuestra forma de ver el proceso de compromiso social. Tiene sus raíces en una confrontación feminista más general con la metafísica masculina represiva de los últimos 300 años -o quizá mucho más-, lo que significa que el sentido común impuesto de lo racional ha sido desafiado por la aparición del sentimiento.
Es el sentimiento lo que subyace a la sociabilidad, esencial para una comunicación humana sana. Les animamos a salir de esta noción impuesta del yo sólido, rígido y atomizado. El "yo" no es una cosa, sino una ecología en constante cambio.
Una mezcla de flujos y ondas internas y externas de la conciencia y el inconsciente. Esto refleja los descubrimientos de la época moderna. Está claro que se nos ofrece un nuevo paradigma de comprensión de nosotros mismos. También es muy diferente de alguna noción idealizada y perfeccionada de la iluminación, un proceso por el que las tradiciones orientales se exprimen a través del marco del individualismo occidental.
Puede que hayas pensado que los episodios anteriores sobre el Yo, el mundo y el tiempo nos dirigían hacia alguna forma de desapego individualizado -el estereotipo de lo que se llama crecimiento personal-, pero esto, de hecho, no es más que otra forma de atomización basada en el ego del siglo XVIII. "Océano de yo por mí mismo, están en un viaje en el resto del mundo, no tiene nada que ver conmigo" es en realidad un resultado del sadismo privilegiado, sólo otro tipo de othering el Otro.
Ahora nos dirigimos hacia la emocionalidad intrínseca de la vida social cotidiana: estar en medio de ella, sin separación, pero tampoco sin un rígido desapego. Paradójicamente, no es apego a tu propio desapego. Lo que esta metafísica feminista más amplia ha vuelto a poner de relieve es el espíritu pagano y descarnado de la integración.
Podemos decir entonces que estamos en este mundo, pero que también somos trascendentes de él al mismo tiempo. Estamos aceptando nuestra suspensión en este viaje de compromiso. Al entrar en este espíritu de revolución, descubrimos que la emoción es esencial para la comunicación, esencial para tomar decisiones y crítica para la confrontación social. Está en el corazón de nuestra humanidad. No es irracional, sino no-racional.
Examinaremos otros dos aspectos de lo no racional, como lo llamaremos, antes de traspasar los muros de la ciudadela: la ruinosa división entre lo secular y lo religioso. Y entonces espero que veamos abrirse todo un nuevo paisaje. Esa es, pues, la dirección del viaje.
Al construir sobre el sentido pluralista de la metafísica, podemos, espero, ver que el nuevo estatus dado a la emoción nos da la potencialidad para una profunda transformación cultural -algo que va a tener que ser un pilar importante de una nueva civilización que emerja de la devastación del Viejo Mundo, este mundo en el que todavía estamos atrapados. Lo terapéutico y lo psicológico tomarán el relevo de lo económico y de lo político, de las miserables ciencias de la codicia y de las cosas. Y sin embargo, para recordárnoslo una vez más, no estamos tirando el bebé con el agua de la bañera. La economía sigue siendo pertinente. Estamos ante un reequilibrio radical, no ante una eliminación. La noción de totalidad, la idea de victoria total, forma parte de la vieja manera de ver las cosas: la manera de nosotros o de ellos.
Estamos tratando de disolver la rigidez de la oposición en la conectividad de la ecología. Este es un tema en desarrollo de este podcast: el pluralismo. La próxima vez, veremos otros elementos de lo no-racional.
Como siempre, puedes apuntarte a la resistencia civil no violenta con Just Stop Oil en el Reino Unido o a través de la Red A22 internacionalmente. Si quieres participar en la revolución democrática, únete a una de las próximas charlas de Welcome to Assemble.